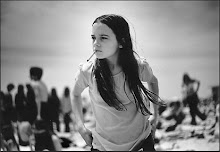- Propósito del texto.
El texto busca indagar por la relación entre la acumulación
capitalista y las trasformaciones espaciales que requiere. La hipótesis central
del autor explica el crecimiento en el proceso de acumulación, a costa de una
constante trasformación espacial que, aunque empieza con un carácter puramente
colonial, continúa con una reordenación caótica y dispareja de los espacios que
tradicionalmente han sido suyos. Esa expansión y concentración geográfica del
capital surge de las trasformaciones desiguales en las fuerzas productivas de
un lugar a otro; sin embargo siempre “la
fuente fundamental de ese poder [de movimiento] es siempre la producción en determinados lugares” (426)
- Estructura del texto.
El texto comienza con las referencias a la obra de Marx y el
sentido que muestra esta obra en cuanto al análisis del colonialismo y el papel
de la expansión geográfica y el dominio territorial como estrategias de
estabilización del capitalismo. Luego se divide en ocho apartados en los que
desarrolla su planteamiento. El primer apartado refiere los cambios espaciales
desordenados que produce el capitalismo, organizaciones geográficas que deben
ser transformadas para que absorban las contradicciones dentro de la forma de
valor. El segundo apartado muestra el constante movimiento que se da en los
territorios entre concentración y dispersión, como resultado de las diferentes
formas de desarrollo de las fuerzas productivas, en algunos casos esos
movimientos se pueden imponer a los territorios y en otros son resultado de los
procesos desiguales de desarrollo capitalista de uno a otro lugar y de las
barreras impuestas por esos mismos territorios. El tercer apartado resalta la
complejidad de las luchas (de clases y sectores) dentro de los territorios,
asociadas a los diferentes procesos de desarrollo capitalista. El cuarto
apartado trata las estructuras jerárquicas creadas para el movimiento del
capital en el escenario mundial, aquí es clave el papel de las instituciones
financieras y de los organizamos internacionales de control. El quinto apartado
desarrolla el tercer corte propuesto por el autor a la teoría de la crisis[1] que denomina la geografía del desarrollo poco uniforme;
se compone de procesos de devaluación diferenciados, crisis regionales, las
crisis en el sistema de cambio y la tendencia a arreglos cuando el desarrollo
espacial no uniforme impacta de forma negativa las tasas de ganancia. En el
sexto apartado muestra la forma en que se articulan las crisis globales desde
desajustes regionales, sustentado en que en cualquier espacio de desarrollo del
capital siempre existe el exceso de acumulación y la devaluación. El apartado séptimo se presenta un aporte
para la comprensión del imperialismo desde la explotación de los pueblos de una
región por los de otra, circunstancia propia del capitalismo que, aunque
funcione temporalmente, nunca encuentra estabilidad en el acomodo espacial. En
el apartado final expone las rivalidades entre intereses imperialistas como
escenarios caóticos, descontrolados en que el deseo de expansión para asegurar
la ganancia implica la guerra, las guerras globales que frenan, ajustan
temporalmente, los temores de la depresión económica a costa de la destrucción.
- Tesis centrales del autor.
La concentración y dispersión geográficas como estrategia de
regulación del capital.
Aunque Marx propone un esquema de “sistema cerrado” es
evidente, en su análisis, que se trata de una estrategia de comprensión para el
movimiento caótico que se produce por la contradicción entre fuerzas
productivas y las condiciones de producción. La propuesta de análisis del autor
muestra la relación entre las trasformaciones territoriales y el movimiento del
capital. El proceso implica una dinámica de concentración y desarrollo de
capitales en un lugar y de dispersión y estancamiento en otros, de forma
desigual, caótica, que no siempre asegura estabilidad del sistema. Ese
movimiento constante implica la trasformación espacial en función de las
necesidades del capital que se enfrenta a barreras de todo tipo, desde las
naturales hasta las culturales.
Articulación geográfica de la crisis.
Dentro de este movimiento las necesidades de los monopolios
económicos se enfrentan con las lentas trasformaciones desde los sectores
estatales. A la vez las luchas que engendra el sistema se transforman y asumen
una gama de expresiones que no siempre son revolucionarias, porque en cada
lugar se expresa de forma distinta el desarrollo del capital, que además debe
reformularse constantemente para asegurar la tasa de ganancia. Sin embargo el
movimiento nunca va a alcanzar la estabilidad del sistema, porque su base sigue
siendo la misma: acumulación que engendra devaluación:
“La devaluación es el resultado final, no importa lo que se haga. El
país enfrenta una encrucijada. El desarrollo sin restricciones del capitalismo
en nuevas regiones, causado por las exportaciones de capital, trae la
devaluación en el país natal a causa de la competencia internacional. El
desarrollo restringido en el extranjero limita la competencia internacional
pero bloquea las oportunidades de mayor exportación de capital y así provoca
devaluaciones generadas en el interior. No debe sorprendernos entonces que las
principales potencias imperialistas hayan vacilado en sus políticas entre la
“puerta abierta” o comercio libre, y una autarquía dentro del imperio cerrado”
(438)
La guerra entre imperialistas
La estructura social que funciona al sistema capitalista
implica transformaciones rápidas de la organización a nivel mundial, que
determinan lo local. Sin embargo esa estructura no puede controlarse totalmente
y siempre es necesario el control territorial por medio de la fuerza. Los
países que tienen más desarrollado el sistema capitalista deben crear
estrategias de dominio territorial en todo el mundo, de ahí que haya constantes
choques de intereses, que algunas veces se enfrentan mediante la construcción
de jerarquías supranacionales, otras mediante los sistemas financieros globales
y, las más de las veces, mediante enfrentamientos abierto en los territorios en
disputa. Afirma el autor:
“los males del capitalismo no se pueden contener tan fácilmente, pero la
degeneración de las luchas económicas en luchas políticas contribuye a la larga
a que se estabilice el capitalismo, siempre y cuando destruya suficiente
capital en el proceso. El patriotismo y el nacionalismo tienen muchas funciones
en el mundo contemporáneo y pueden surgir por diversas razones; pero
fundamentalmente proporcionan un disfraz sumamente cómodo para la devaluación
del capital y el trabajo.” (441)
- Valoración personal del texto.
El texto reafirma mi postura frente al papel del Estado
colombiano en el conflicto interno. El Estado colombiano, a través de los sucesivos
gobiernos ha insistido en que la globalización no tiene marcha atrás y que la
única forma de desarrollo económico válida es atraer la inversión extranjera.
Ese discurso se desvirtúa cada día y hay mayor oposición a las reformas
políticas neoliberales. Es evidente la ligazón directa entre la agudización del
conflicto armado en Colombia y la globalización, que es la causante del
desplazamiento forzado de población. No podría ser de otra manera, el Estado
colombiano sirve a los intereses de la burguesía y ésta a su vez obedece
totalmente a los intereses del imperialismo; y no por “voluntad” sino porque
así funciona la sociedad capitalista, porque los sujetos sociales se construyen
y transforman con base en las relaciones de producción. Aquí recojo un planteamiento
marxista, expresado por Vasco:
“El desarrollo y crecimiento de las fuerzas productivas engendran una
contradicción entre éstas y las relaciones de producción. Es así como las
fuerzas productivas constituyen el motor, la base material de transformación de
la sociedad.” (Vasco, 2003: 66)
Las transformaciones sociales no son un problema de
“voluntades”, de “voluntad política” de un gobierno, sino una consecuencia de
transformaciones inherentes al desarrollo mismo del capitalismo.
Bibliografía adicional.
Constenla Vega, Xosé. 2004. La condición de la Geografía:
una introducción a la obra geográfica de David Harvey. En: Doc. Anàl. Geogr.
44, págs.: 131-148. Revisado el 03/03/2014 http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573n44p131.pdf
Vasco, Luis Guillermo. 2003. Notas de viaje, acerca de Marx
y la antropología. Fondo editorial de la Universidad del Magdalena. Santa Marta.
[1] El
primero son las contradicciones internas del capitalismo, el segundo las
dinámicas medidas por arreglos financieros y monetarios. Ambas cortes han sido
trabajados en otros apartes del libro