La práctica educativa popular, que implica conocer mediante una constante práctica-crítica y el pensamiento dialéctico; permite comprender y transformar junto a los demás, en relación con los demás. La educación planteada en esos términos no pretende simplemente conocer y enseñar, busca transformar y comprender al mismo tiempo. Sus crisis son vitales y complejas, porque no simplifica la realidad en objetos y sujetos de estudio, solamente se puede conocer con los demás, con quienes se construyen las relaciones sociales, que hay que evidenciar, confrontar y transformar. En latinoamérica hemos recorrido un largo trecho, a través de todas las experiencias de la educación popular.
No es casualidad que en este momento se reactive la reflexión en torno a la educación popular. El texto de Alfonso Torres Castillo (2007), investigador participe del CEAAL[1], hace un balance de la educación popular en América Latina, y muestra las perspectivas de la misma en el momento actual. Nuestro continente actúa luego de los duros embates del neoliberalismo de los 90: “{…} El continente empieza a despertar con los movimientos indígenas y campesinos en países como Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia, y México; en Argentina, los piqueteros, las asambleas barriales y la movilización de las clases medias y populares contra el sistema financiero, renuevan las esperanzas en torno a la acción colectiva. El Foro Social Mundial que se reúne en Porto Alegre desde el 2000, expresa y aglutina estos aires de cambio en torno a la consigna “Otro mundo es posible”.” (Torres, 2007: 157) Este movimiento nos exige que la reflexión sobre la educación trascienda los muros de la academia, que se convierta en parte de las luchas populares, que sean los directamente afectados: jóvenes, niños, maestros, familias, comunidades; los que construyan, junto a los intelectuales, la educación que necesitamos en todos los espacios: dentro y fuera de la escuela.
Dentro de la educación popular, la educación propia indígena (no la etnoeducación) es una posibilidad para todos. La investigación y la acción desde la pedagogía que desarrollan día a día los pueblos indígenas, puede ampliar las miradas y el diálogo entre los que queremos un mundo nuevo. Indudablemente hay que incidir en la formulación de políticas, pero es apenas una parte del camino a recorrer. Las políticas públicas son un campo de lucha al que es necesario llegar con poder; ese poder se construye en cada trabajo, en cada aula de clase, en cada reunión de madres comunitarias, en cada investigación. En América Latina, la familia y la comunidad no se han desintegrado, las grandes tecnologías de la comunicación se quedan cortas para nuestras expresiones de afecto y solidaridad, nuestra capacidad creativa las transforma y las usa. Podemos entender lo indígena como algo nuestro, como una opción global; puede ser parte del rizoma que estamos construyendo.
Torres Castillo, Alfonso. 2007. La educación popular, trayectoria y actualidad. Editorial el Búho. Bogotá.
entrevista al maestro Paulo Freire: http://www.youtube.com/watch?v=Ul90heSRYfE
entrevista a Peter Mclaren: http://www.youtube.com/watch?v=7wm1IRLRQAk
[1] Consejo de Educación de Adultos de América Latina.
sábado, 22 de agosto de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


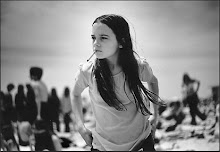
No hay comentarios:
Publicar un comentario