- Justificación. (¿por qué vale la pena estudiar el tema de investigación seleccionado? ¿cuál es el aporte práctico y el aporte teórico de este tema?)
El panorama de existencia de los
pueblos indígenas colombianos enmarcados en la política económica neoliberal es,
por lo menos, preocupante[1]. Las diferentes
configuraciones políticas del movimiento indígena se han visto afectadas por
diversas coyunturas externas y complejas tensiones internas. Temas centrales
que atraviesan el debate dentro del movimiento indígena como la tenencia de la
tierra, las formas de producción, la participación política, las formas de
propiedad, la autonomía, la autodeterminación; implican la compresión del
Estado como categoría de acción y discurso junto a la comprensión del sentido e
intereses que funcionan dentro del Estado Colombiano en particular. Esa
comprensión puede aportar a la construcción de estrategias propias del
movimiento indígena en general, y de los pueblos indígenas específicos, frente
a los escenarios políticos que son apropiados para posicionar lo originario
como opción vital para la sociedad. Esta investigación pretende encontrar, analizar y sintetizar las
construcciones conceptuales que ha producido la lucha indígena en los últimos años sobre el Estado como categoría política.
La evidente negación de las
concepciones indígenas dentro de los intereses económicos neoliberales no se va
a transformar, como proceso democrático, en un escenario de dialogo y encuentro
de intereses. El capitalismo expresado por las corporaciones multinacionales no
está en debate, no busca conciliar. No oponerse, desde los pueblos indígenas a
las políticas nacionales que sustentan esa política económica para el país,
implicaría la perdida irremediable de conocimientos ancestrales y opciones para
la vida humana. La resistencia de los pueblos originarios en todo el mundo es
la posibilidad que se abre para transformaciones sociales de larga duración, es
por eso que la conceptualización, entendida como la comprensión abstracta de la
existencia, es parte clave para enraizar y hacer crecer esas opciones de vida.
En ese proceso la percepción y conceptualización que se construye sobre la
categoría Estado aporta a la síntesis de las diversas formas de resistencia
indígena y contribuye en el camino de construcción de posibilidades para la
sociedad.
La memoria de la lucha indígena
en Colombia no es la memoria escrita y terminada de un sector, en ella está
tejiéndose un mundo posible. Referirse a la memoria de los pueblos originarios
como diferente y separada de la memoria nacional, es una posibilidad en la
abstracción; pero no en la concreción de la existencia cotidiana de la sociedad
colombiana. En cada territorio del país, en cada relación social, en cada
elaboración cultural se manifiesta la presencia de lo originario como fuerza
vital de la historia. Otra cosa es que se oculte dentro de la idea
generalizante de una multiculturalidad de papel. La memoria que camina el
movimiento indígena nos recoge a todos, porque no existe una memoria única, ni
existe una memoria terminada, la memoria es el camino dentro del territorio.
Aquí es necesario señalar que el término movimiento indígena no se construye
como un sujeto social, más bien se trata de un sistema sociocultural. El
intento es construir la categoría de movimiento desde la indeterminación y no
desde la mecánica clásica.
Nada de lo que acontece en la
vida está por fuera del movimiento. El movimiento como categoría universal nos
introduce como generalidad en el proceso de conformación de lo humano, el
movimiento ha sido y será una de las bases de lo que somos como humanos, como
existencia de lo que conocemos y desconocemos, el movimiento es acción y
transformación, relación, energía, orden, caos. De esta forma, la interacción
es la base fundamental del movimiento, la simultaneidad de las acciones que se
presentan en un determinado instante que cobra sentido, vida y posibilidad
creadora. Entendido como concepto, el movimiento no responde a la lógica
puramente empírica. Eso nos lleva a construir el movimiento más allá de lo
mecánico, a entender el movimiento como base epistemológica. Desde la física
teórica comprendemos que el movimiento existe como fuerza de la incertidumbre,
como fuerza del caos y el cosmos; sobrepasando la idea newtoniana del
movimiento exclusivamente como evento mecánico de la materia. El dispositivo
universal, construido en la humanidad, que produce conocimiento mediante la
relación pensamiento realidad en una variación gigantesca dada por las
subjetividades y las culturas; puede abarcar en una sola conciencia el
pensamiento del todo y el absoluto. Eso, que en forma mecánica y esquemática,
llamamos dispositivo, está, habita, en nuestra actividad cotidiana.
Entendido en esta perspectiva el
movimiento indígena es parte del entramado sociocultural de la categoría nación
colombiana. La multiculturalidad no se realiza por decreto, es decir, la
Constitución del 91 no hace más que ratificar lo que ya es un hecho, pero no en
términos de la igualdad liberal que es como lo plantea el papel, sino en
términos de la vida, en ese sentido la multiculturalidad es la cultura
colombiana: no una idea unificante, homogeneizante; se trata de relaciones, de
interacción social en medio de políticas nacionales para la producción, que
fortalecen un sistema económico sustentado en la explotación solo para la
ganancia de capitales. En este sentido, y no solo en cuanto a lo indígena,
¿cómo una nación es multicultural con un sistema de producción sustentado
solo en la relación social del capital? Entonces la multiculturalidad y
la diversidad, para su desenvolvimiento real en la nación, deben expresarse
también en los sistemas productivos, en la autoridad y en la organización
social.
Dentro del movimiento indígena se
construyen diversas opciones para la organización social colombiana, que
responden a diversos intereses, no se trata de un unificado ente monolítico. El
movimiento indígena es la concreción de la tensión dialéctica entre procesos
organizativos y coyunturas socio políticas. Además el movimiento indígena es
también una confluencia de sectores y posturas sociales, se trata de un flujo
vivo que impacta el desarrollo de la sociedad colombiana. Los tiempos que
requiere el desenvolvimiento del movimiento indígena, que implica el desarrollo
propio de los pueblos originarios, son los tiempos de la vida, mucho más
complejos que los tiempos del capital. Afirma Jaramillo (2011:9):
“El tiempo es el recurso más escaso que tienen los proyectos de vida de
los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, debido a que sus
territorios y sus recursos, a una velocidad descomunal, están siendo enajenados
por voraces empresas nacionales y transnacionales, en connivencia con el Estado
y apoyándose en el silogismo del desarrollo económico. Se está presentando
entonces una situación que bloquea una salida social digna a estos pueblos,
para que puedan recrear sus sociedades estableciendo relaciones horizontales
con las otras culturas y aprovechando lo mejor de ellas para materializar sus
deseos y aspiraciones, sin verse obligados a negar los rasgos distintivos de su
ser social, o renunciar a sus propios proyectos históricos. Estos son desafíos
políticos e ideológicos de la multiculturalidad.”
Sin embargo el ritmo no debe
acelerarse en cuanto al movimiento indígena, la apuesta es a la desaceleración
del movimiento caótico del capital. Indudablemente el movimiento indígena ha
elaborado estrategias claves en ese proceso. Una de las más evidentes ha sido
el impacto en la juridicidad, la legitimidad y la legalidad del Estado
Colombiano. Sin embargo estos caminos han implicado varios horizontes, de una
parte:[2]
“Uno que es muy importante. Aquella idea de Estado unitario y Nación
homogénea, que había sido el ideal de muchos pensadores y élites políticas de
Colombia, comenzó a resquebrajarse con la Constitución de 1991, y ya no va más...
Y no obstante el menoscabo que sufrió la Constitución de 1991 con el
reordenamiento económico, jurídico y político que se ha hecho del país en los
últimos años para restaurar un régimen gamonalista y terrateniente, en el cual
el presidente Uribe se empeñó a fondo durante sus ocho años de gobierno, no se
logró desmontar el Estado liberal de derecho que se ha venido construyendo, y
que ha disminuido el poder de los potentados, las ideologías y las religiones”
Y de otra:
“El otro cambio… es el que se ha producido al interior de las
organizaciones indígenas, como producto de la apertura del Estado hacia sus
pueblos indígenas y afrocolombianos con esa Constitución. Ha surgido un tipo de
dirigente, que representa a sus pueblos ante el Estado. Se trata de modernos
profesionales de la política… Utilizan los movimientos, alianzas, partidos
políticos indígenas y a sus amigos, más como vehículos de promoción personal y
menos como herramientas para forjar instituciones económicas y políticas
dinámicas que viabilicen el mejoramiento económico y social, y aumenten la
capacidad para defender los bienes comunes de sus pueblos… Ya que algunos de
esos líderes históricos eran también guías espirituales de sus pueblos, se
podría decir que lo que se presenta actualmente es el triunfo del funcionario
sobre el chamán... Un problema adicional que se presenta es que ventilar estos
asuntos no es sencillo, pues estas apreciaciones críticas, aunque sean
comedidas, no son bien recibidas por las organizaciones, que prefieren no
hablar de estas necedades de sus dirigentes, ya que esto afecta la credibilidad
y por lo tanto la solidaridad internacional.”
Entonces la comprensión de la
conceptualización del Estado desde el movimiento indígena implica una
posibilidad de cualificar diferentes estrategias dentro del marco de ese
movimiento. El estudio previo que he realizado sobre el Estado evidencia que el
poder está sustentado en formas específicas: la oficina (verticalidad), el
documento (hegemonía), la estadística (sectorización), programas y proyectos
(acciones de control), funcionarios calificados (control desde la
subjetividad). En este sentido las investigaciones previas se han quedado en el
análisis desde categorías creadas por el mismo Estado:
“La complejidad para estudiar el Estado viene
de la misma ciencia política que presume su neutralidad frente al aparato,
mientras es parte de las estrategias de poder de conocimiento del mismo Estado.
El Estado se configura como el aparato que determina el campo de juego del
conocimiento social, por eso allí radica la relación entre el poder del Estado
y la subjetividad política del funcionario.” (Orjuela, 2009: 66
La propuesta ahora es construir
esas categorías desde el movimiento indígena para confrontar las dos visiones.
Esa confrontación permite analizar y sintetizar herramientas apropiadas para la
lucha política de quienes encontramos nuestro marco de identidad política en el
movimiento indígena colombiano.
Luego de 23 años de la
constituyente parecerían no ser claros los caminos que anda el movimiento
indígena. Es posible identificar algo de los logros, las oportunidades, los
aciertos, los temores y las pérdidas del movimiento indígena; sin embargo es
como si con la constitución del 91 comenzara una noche sin estrellas en las que
no se vislumbra fácilmente un horizonte. Caminamos, sí, pero ¿hacia dónde? Y no
solo es el movimiento indígena, nos sucede a todos. El derrumbe de la ideología
del progreso y del desarrollismo nos abrieron muchas posibilidades, pero sólo
podemos vivirlas, ya no existen futuros venturosos al otro lado, ya, maravillosamente,
se apagó la luz de una sola verdad impuesta. Sin embargo la necesidad de
comprensión es la construcción del camino que vamos andando. En este sentido la
investigación propuesta no separa lo teórico de lo práctico, imposible en el
camino; lo que interesa es recorrer la memoria para encontrar los hilos, los
tejidos que hemos hecho. Esas memorias sintetizadas en categorías abstractas
pueden convertirse en bastones para seguir el camino, pueden acompañarnos para
evitar golpes, caídas, dolores[3]. Esta investigación es mi
apuesta a la esperanza, pero el “mi” es colectivo, no solo del movimiento
indígena, sino de todos los que son y han sido conmigo, un sujeto particular y
situado sintetiza, pero el camino es conjunto; un sujeto construye palabras,
pero sus raíces están en el tejido de lo humano (en el sentido freireano del
término, no en el sentido del humanismo ilustrado).
- Referentes bibliográficos.
Jaramillo, Efraín. 2011. Los
indígenas colombianos y el Estado: Desafíos ideológicos y políticos de la multiculturalidad.
Editorial Códice. Colombia.
Valbuena, Armando. 2007.
Acontecimientos del pueblo wayuu. Intervención ante la Segunda Sala de Revisión
de la Corte Constitucional. En: Documentos para la historia del movimiento
indígena colombiano contemporáneo. Compilado por Enrique Sánchez y Hernán
Molina. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2010.
Orjuela, Adriana. 2009. La
subjetividad política en la función pública. Texto inédito para obtener el
título de magister de la Universidad Pedagógica Nacional.
Segura, Víctor. 2012. ¿Hacia
dónde va el movimiento indígena colombiano? Entrevista a Efraín Jaramillo. En: http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/20035-%C2%BFhacia-d%C3%B3nde-va-el-movimiento-ind%C3%ADgena-colombiano?.html
revisado el 18 nov de 2013.
[1] “Aquí ustedes están conociendo al pueblo
kofán que tuvo hace treinta años más de veinticinco mil habitantes; con los
resultados de la exploración y explotación petrolera hoy estoy convencido que
solo tienen menos de dos mil habitantes. Hay que mirar cómo en cuarenta años
existe una reducción de más del 80% de su población, y además hoy muchos de
ellos se encuentran en el Ecuador, no en calidad de refugiados políticos, pero
allá están… ¿La eficiencia para fabricar
un megaproyecto en los pueblos indígenas es racional, aplicando la desaparición
de los pueblos indígenas? Y tenemos un caso emblemático, hasta el día de hoy el
Gobierno ha demostrado que no tiene la capacidad para aplicar ni uno solo de
los acuerdos que ha firmado el pueblo embera katío con el Gobierno colombiano”
(Valbuena, 2007: 347-349)
[2]
Apartes de la entrevista a Efraín Jaramillo Jaramillo, investigador, autor del
libro Los Indígenas colombianos y el Estado: Desafíos ideológicos y políticos
de la multiculturalidad. En http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/20035-%C2%BFhacia-d%C3%B3nde-va-el-movimiento-ind%C3%ADgena-colombiano?.html
[3]
Afirma Jaramillo en la entrevista citada “también
es cierto que élites que concentran poder y gobiernan sin restricciones para
beneficio propio, no es un asunto exclusivamente indígena, también está
generalizado, y es aún más común, en el mundo de los partidos y de los
movimientos sociales en Colombia. Esto desanima, pues le resta entusiasmo al
activismo social, ensombrece el romanticismo de las luchas populares y vuelve
aburrida la militancia política. Así andamos”


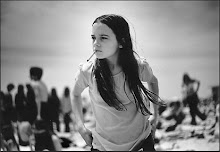
No hay comentarios:
Publicar un comentario