- Ficha bibliográfica.
Marx, Karl. 1946 (1867) El capital, critica de la economía
política. Capítulo 23 del Volumen I: La ley general de la acumulación
capitalista. Págs. 517-606 Traducción de
Wenceslao Roces. Fondo de Cultura Económica. Bogotá.
- Datos del autor.
Marx publica en Berlín, hacia 1859, Una contribución a la crítica de la economía política; texto que
será el germen de un estudio diferente. Afirma Engels que “Apenas acababa de editarse esta primera parte cuando Marx se dio cuenta
de que, en realidad, aún no tenía del todo claros los detalles de la ejecución
de las ideas básicas de las partes subsiguientes; el manuscrito, que aún
existe, es la mejor prueba de ello.” (Engels, 1878) el primer tomo de El
Capital será publicado en Hamburgo en 1867. El impacto de la obra de Marx en el
mundo es aun innumerable, no solamente por sus publicaciones sino por su
actividad en los procesos de lucha social en Europa. Comprender la dinámica
social, económica, política y cultural de la sociedad capitalista necesariamente
implica la lectura y relectura de la vida y obra de Marx. Desde mi perspectiva,
como antropóloga, junto a la inmensa contribución teórica de Marx, será la
construcción del método científico del materialismo dialéctico y el
materialismo histórico, el aporte central para el conocimiento y transformación
de la sociedad.
- Propósito del texto.
Explicar el proceso de acumulación capitalista, que consiste
en una espiral en la que la plusvalía se convierte en mayor cantidad de
capital. Ese proceso genera un movimiento entre la concentración y
centralización, que consiste en la acción del capital que devora capitales. A
su vez este proceso implica una fuerza constante que destruye capitales
frágiles y genera una superpoblación obrera, en las peores condiciones de vida,
como eje central para continuar el ciclo que busca aumentar en cuanto a capital
constante y tiende a disminuir en cuanto a capital variable.
- Estructura del texto.
Utilizando la forma de exposición propia de Marx, el
capítulo comienza con la relación detallada de las categorías simples que
explican la ley de la acumulación capitalista. Para este momento es necesaria
la comprensión esquemática de la composición del capital. Luego articula, a
esta categoría simple, el movimiento que surge de la relación entre la
disminución relativa del capital variable y el aumento en la acumulación y
concentración del capital global.
Es aquí donde aparece la categoría de crisis. La necesidad
del capital de producir contantemente mayor plusvalía que a su vez se convierte
en capital, implica una anárquica expansión de la producción, el crédito y la
especulación, que busca romper los límites que el mismo ciclo crea; en un
crecimiento desmedido, similar a un cáncer que hace metástasis. Toda salida a
cada momento de crisis implica que el capital global debe alimentarse del
capital variable[1]
como elemento regulador del ciclo.
- Tesis centrales del autor.
- Doble carácter del capital variable
El capital variable es la unidad
que forman la fuerza de trabajo (masa, cantidad y calidad) con el valor de la
fuerza de trabajo (salarios); que, a su vez, conforma una unidad con los medios
de producción (cantidad y calidad) y el valor de los medios de producción
(capital invertido) en lo que Marx llama la composición del capital. Afirmo un
doble carácter en el capital variable por la relación cantidad-cualidad y
valor.
Como el capital variable es la
fuerza viva de trabajo, con las características propias del trabajo humano,
pero separado del sujeto en las relaciones de producción; ese trabajo se
cualifica y mejora, aumentado la producción sin que implique que esa mejora se
represente en aumento de su valor. Por el contrario, para el capitalista, la
plusvalía de la que se apropia en el proceso de producción se invierte en
capital constante (para producir más plusvalía), haciendo que el capital
variable cada vez requiera de menor inversión. Esa carácter del capital
variable hace que, en términos esquemáticos, de una parte sea cada vez más
productivo, pero de otra sea más barato (por reducción de la cantidad de obreros
necesarios para la misma producción, resultado de la tecnología y la
experticia) En este esquema está la esencia de la acumulación capitalista, que
debe ser estudiada de acuerdo a las condiciones particulares en las que se
expresa.
- Producción de superpoblación relativa
La ley de acumulación capitalista
se sustenta en la manipulación (explotación y abandono) de la población obrera;
es decir que en sus ciclos, la producción capitalista, debe garantizar la mano
de obra necesaria para momentos de gran desarrollo y la capacidad de deshacerse
de la mano de obra cuando no se requiere. La rapidez con que se suceden estos
ciclos, dados, entre otros factores por los procesos de acumulación y
centralización del capital, implica la creación y constante aumento de una
suerte de población sobrante, que Marx llama ejercito industrial de reserva,
que permite al sistema mantener al obrero dispuesto a venderse en las peores
condiciones, por el miedo al desempleo y la hambruna, a la vez que garantiza la
mano de obra barata para los momentos de auge en la producción. En esta medida,
el trabajo no respondería a la ley de la oferta y la demanda como si fuese una
mercancía más; porque está directamente relacionado con la producción de
plusvalía y siempre debe dedicarse al aumento del capital.
En este punto es clave comprender
que el aumento del capital no es un proceso puramente cuantitativo, por el
contrario, se trata de un cambio cualitativo de la composición del capital; en
este sentido es claro Marx cuando afirma: “la
acumulación del capital… se desarrolla… haciendo aumentar incesantemente el
capital constante a costa del capital variable” (pág. 532) Es la población
obrera la que produce la acumulación del capital por medio de la plusvalía, que
es apropiada por el capitalista, por tanto es esta misma población la que
produce las condiciones para el exceso de obreros. Esta superpoblación es uno
de los elementos fundantes del sistema capitalista.
- Carácter antagónico de la acumulación capitalista
Con las tesis anteriores se puede
comprender que la acumulación capitalista genera en la sociedad dos movimientos
antagónicos: de un lado, por los procesos de centralización, la acumulación de
riqueza en unas pocas manos, que tiende a continuar indefinidamente a costa de
todo lo existente (humanidad y naturaleza) y por el otro la acumulación de
miseria, cada vez más generalizada y extrema, acompañada de su par necesario,
el desastre ambiental. Este carácter antagónico de la acumulación implica que,
para los obreros, es cada vez más difícil romper su dependencia de la
explotación capitalista, porque en el proceso de generar plusvalía, el obrero
fortalece el sistema capitalista. Sin embargo ese mismo carácter antagónico le
implica al sistema de producción enfrentar cada vez mayores límites en su
crecimiento desbocado, lo que lleva a que de cada nueva crisis salga más
frágil, aunque más voraz. Ese mismo antagonismo podría aportar en la
comprensión de la crisis como parte constitutiva del desarrollo capitalista y,
en ese sentido, entenderla como fortaleza central del sistema y no como
debilidad; finalmente lo que muestra la ley de la acumulación capitalista es la
capacidad que tiene el sistema de sobrevivir en la anarquía de la producción
sin límites, a costa de la organización constante de la sociedad de acuerdo a
los absurdos caminos trazados por el capital.
- Valoración personal del texto.
Desde las teorías económicas herederas de la economía
política (que es la base de los estudios marxistas) se puede seguir tratando de
enfrentar la pobreza y la destrucción ambiental como factores enojosos, más no
letales, para el desarrollo capitalista; sin embargo la única manera de
combatir con éxito esos «factores» que ponen en riesgo la vida de la humanidad
en el planeta, solo serán enfrentados realmente cuando se comprenda ese
carácter antagónico de la acumulación y se empiece a luchar contra la riqueza capitalista.
La lectura de Marx siempre me invita a dejar el pensamiento
lineal y construir, en la acción, un pensamiento dialéctico. Considero que la
claridad ético política de la academia es clave para que impacte la vida social
y no sea sencillamente un “campo de juego de capitales simbólicos”, en términos
de Bourdieu, que a duras penas sobrevive en la economía neoliberal, sobre todo
en el ilustrativo caso colombiano.
La vida y obra de Karl Marx superan con mucho el momento
anecdótico de un sujeto, allí se sintetiza gran parte de la historia humana, en
una mirada hacia nosotros mismos como especie consciente. En ese orden de ideas
me surge la reflexión sobre el egoísmo individualista que permea nuestras miradas
de corta duración (el mismo Marx hace esa mirada cuando, ante el despliegue de
rapidez en los cambios sociales que trae el capitalismo, asegura el pronto fin
del sistema[2])
Casi todas las tradiciones de pensamiento ancestral, que siguen vivas en millares
de pueblos originarios, se piensan lo humano en complejas relaciones espacio
temporales que conectan todo el cosmos y el caos. El tiempo humano es todo el
tiempo, el territorio de la vida es el único territorio. Cada acción individual
responde, como diría Marx, a múltiples determinaciones; cada acción es
determinante de múltiples cuestiones. Si algo es clave en el aporte científico
de Marx es que el conocimiento es un compromiso vital que va mucho más allá de
la utilidad técnica.
Bibliografía adicional.
[1]
“La riqueza nacional se identifica,
por naturaleza, con la pobreza popular.”
(resaltado del autor) Pág. 656. Capítulo 25 Moderna teoría de la colonización
[2] “La
trasformación de la propiedad privada dispersa y basada en el trabajo personal
del individuo en propiedad privada capitalista
fue, naturalmente, un proceso muchísimo más lento, más duro y más difícil, que
será la trasformación de la propiedad capitalista, que en realidad descansa ya
sobre métodos sociales de producción, en propiedad social. Allí se trataba de la expropiación de la masa del pueblo
por unos cuantos usurpadores; aquí, de la expropiación de unos cuantos
usurpadores por la masa del pueblo” (resaltado del autor) pág. 649. Capítulo 24


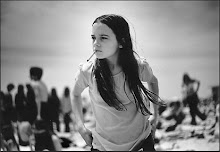
No hay comentarios:
Publicar un comentario